

En la vida hay decisiones que nos sacuden con la suavidad de lo inevitable. Una de ellas, sutil y reveladora, es la compra de un sillón cama. Nadie la imagina en sus sueños de juventud, pero llega ese día: el de convivir, el de construir, el de elegir un objeto que es, en su misma forma, una síntesis imperfecta. ¿Dormiremos bien? ¿Resistirá los años? ¿Será fiel o traicionero? Con mi compañera descubrimos dos tipos: el que se adapta al paso del tiempo y permite renovar su colchón, y el que depende frágilmente de un tapizado que, si se mancha, condena al olvido a todo el mueble. Elegís con la esperanza de lo duradero, pero sabiendo que toda elección íntima es también una postura ante el tiempo.
Esa escena, doméstica en apariencia, es también política. ¿Qué tipo de democracia estamos eligiendo? ¿La que permite ajustes, renovaciones internas y se mantiene viva en su estructura? ¿O la que se vende con buen diseño pero se agrieta con el uso, frágil, efímera, condenada a la obsolescencia prematura?
Las recientes elecciones legislativas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una participación apenas superior al 50%, son más que una señal de desinterés, son un grito de desafección. Medio padrón optó por no ejercer el voto. Media ciudad ausente de la mesa donde se decide su destino. Y si el pueblo no se sienta, la democracia se convierte en un teatro sin público.

Guillermo O’Donnell lo explicó con precisión quirúrgica: “Una democracia sin ciudadanía activa es una democracia meramente electoral, formal, empobrecida”. Esta pobreza de lo público, este vaciamiento, es el sillón tapizado que luce bien de lejos pero no soporta el uso diario. Una democracia que no puede convocar ni siquiera al deber cívico más elemental está en crisis no sólo de forma, sino de sentido.

¿Se trata de una crisis sistémica o simplemente de una oferta política mediocre? ¿Por qué ya ni los militantes sienten interpelación por los discursos, ni por los spots que parecen diseñados para distraer, no para convencer? Tal vez porque, como sostenía Norberto Bobbio, “el problema de la democracia no es sólo el acceso al poder, sino el uso del poder una vez alcanzado”. En ese uso pobre, previsible, sin coraje, se gesta el desinterés ciudadano.
Raúl Alfonsín, tan frecuentemente citado pero tan poco comprendido, advertía que “la política no es sólo gestión: es la pasión por transformar la realidad en nombre de principios”. Pero ¿qué principios puede encontrar el electorado en una oferta compuesta por creatividades sin profundidad, por algoritmos y virales, por slogans diseñados para durar 15 segundos y desaparecer? ¿Dónde está la épica de la república, el relato de lo común, el llamado al deber compartido?
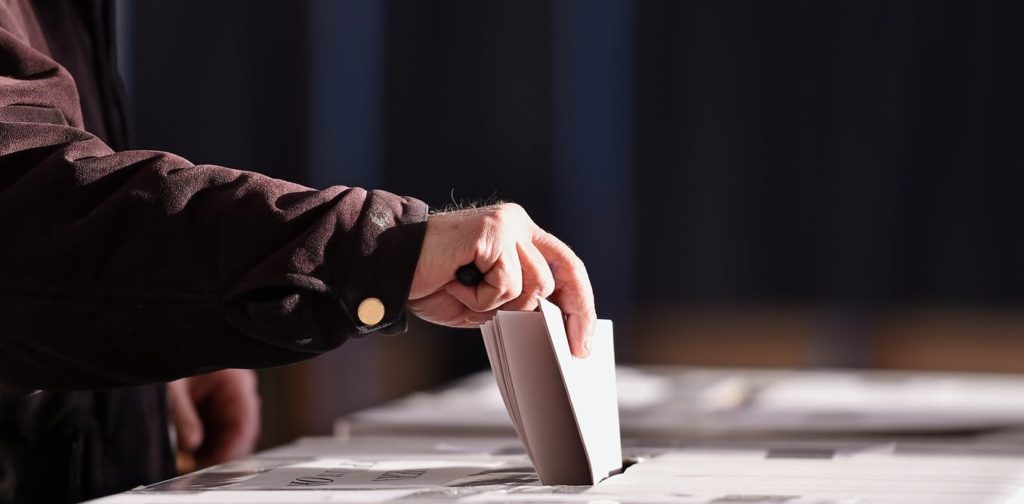
La democracia exige más que votos. Exige una ciudadanía con conciencia de su poder. El elector no es un target, no es un dato demográfico. Es, como decía Alfonsín, un sujeto de derechos y deberes, alguien a quien hay que mirar a los ojos. “No hay democracia sin virtud, ni virtud sin ciudadanos comprometidos con su libertad”, repetía.
En este contexto, el “mileísmo libertario” no es simplemente un fenómeno marginal. Es el resultado de años de vaciamiento del discurso político. Es un síntoma de que muchas personas sienten que la democracia les fue robada, convertida en trámite o espectáculo. Pero también es una advertencia: lo que no se habita, lo que no se renueva, termina siendo ocupado por la fuerza de lo simple, lo disruptivo, aunque sea destructivo.

Luigi Ferrajoli lo dice sin ambigüedades: “La democracia está amenazada no sólo por sus enemigos, sino por la debilidad de sus defensores”. Esa debilidad no es sólo institucional. Es simbólica. Y es nuestra tarea fortalecerla.
Como escribió Borges: “Nada se edifica sobre la piedra; todo sobre la arena. Pero nuestro deber es edificar como si fuera piedra la arena”. La democracia es esa arena, frágil, movediza. Pero es todo lo que tenemos.

La metáfora del sillón cama vuelve, entonces, como advertencia. Podemos elegir entre una estructura pensada para resistir, para adaptarse y renovarse, o una que se presenta como confortable pero no admite el paso del tiempo. Una democracia-tapizado, bella y descartable, o una democracia-colchón, imperfecta pero reparable.
El futuro depende de esa elección. Porque si algo ha quedado claro es que una política sin ideas no se extingue por completo. Sobrevive, sí, pero como un cascarón, un decorado sin contenido, una costumbre que se repite sin convicción. Persiste, pero sin vida, sin músculo, sin alma. No muere porque se vuelve utilitaria, espectáculo, repetición vacía. Pero sobrevive sin promesa, sin destino.
Platón lo advirtió hace más de dos mil años: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”. La política sin ideas no desaparece: se degrada. Y cuando las ideas faltan, lo que queda no es silencio, sino ruido. Ruido que nos impide dormir, que no deja soñar. Un ruido que tal vez se siga llamando Milei.
Por Alejo Rios , fundador de La Runfla Radical
Fuente Es Nota








